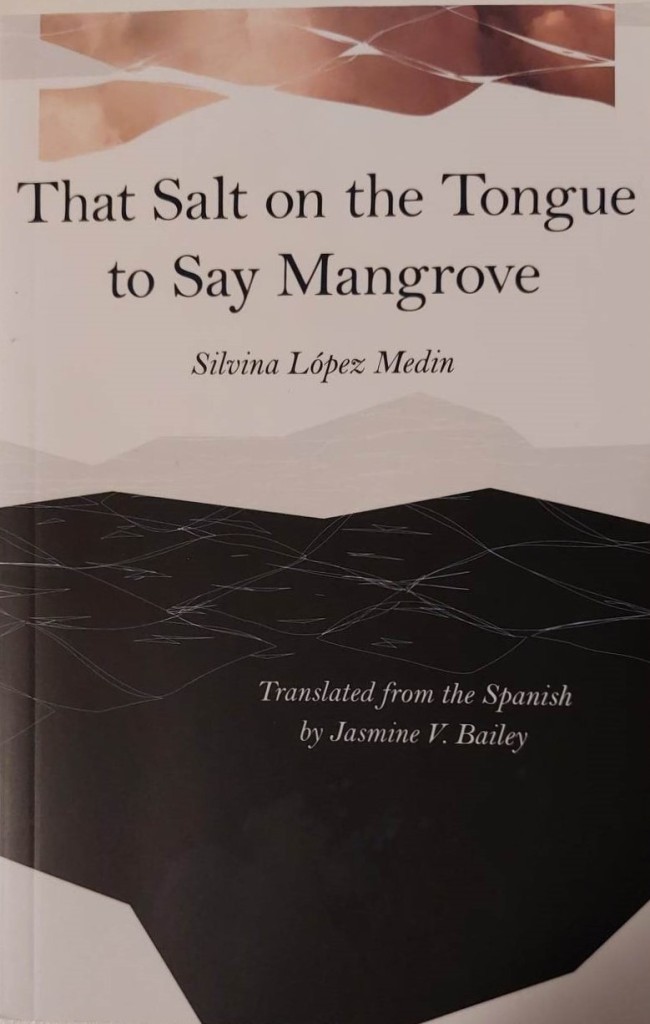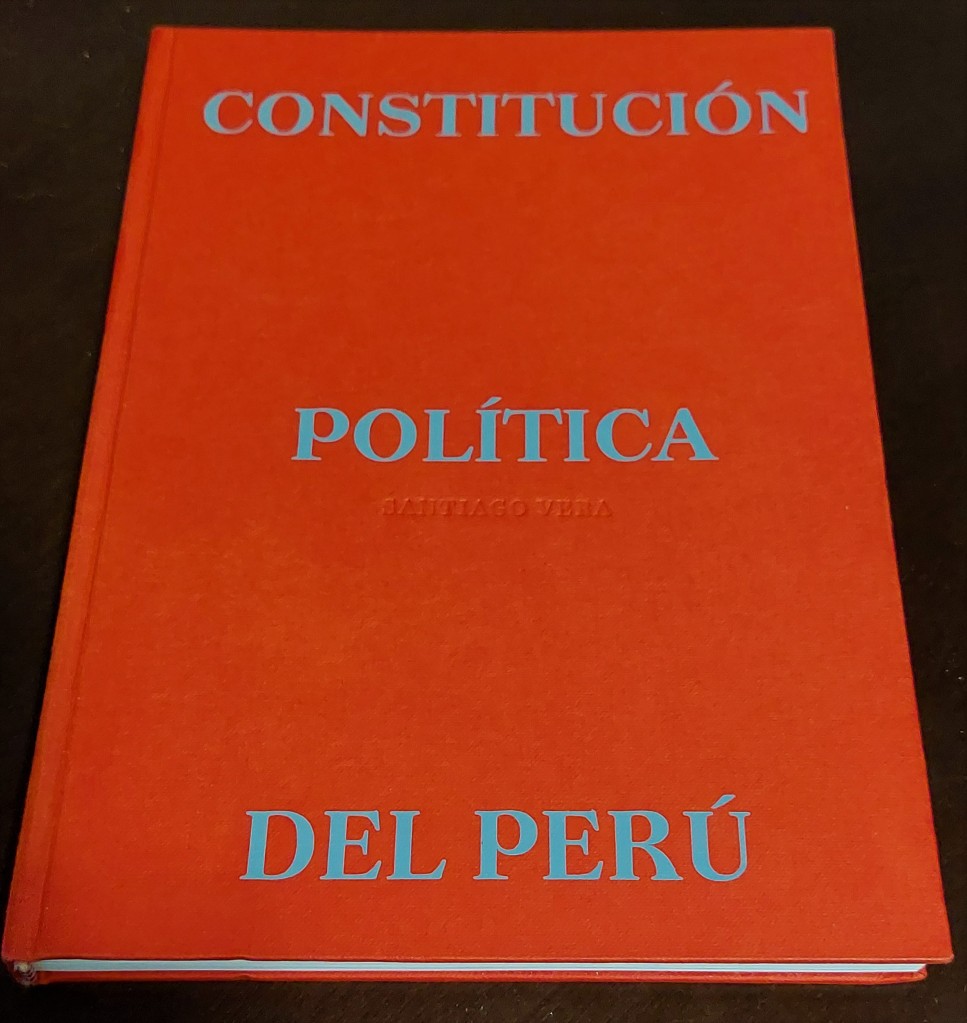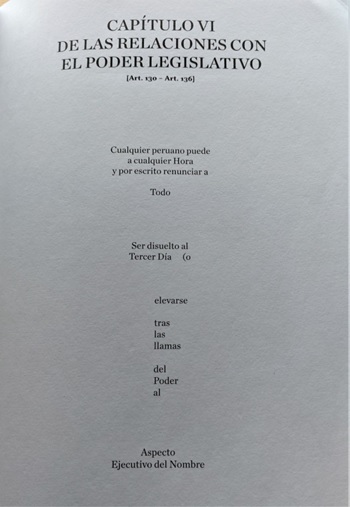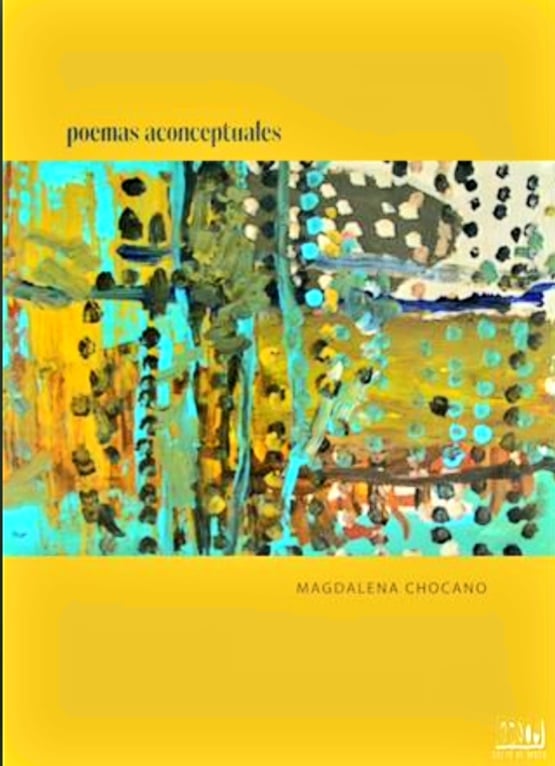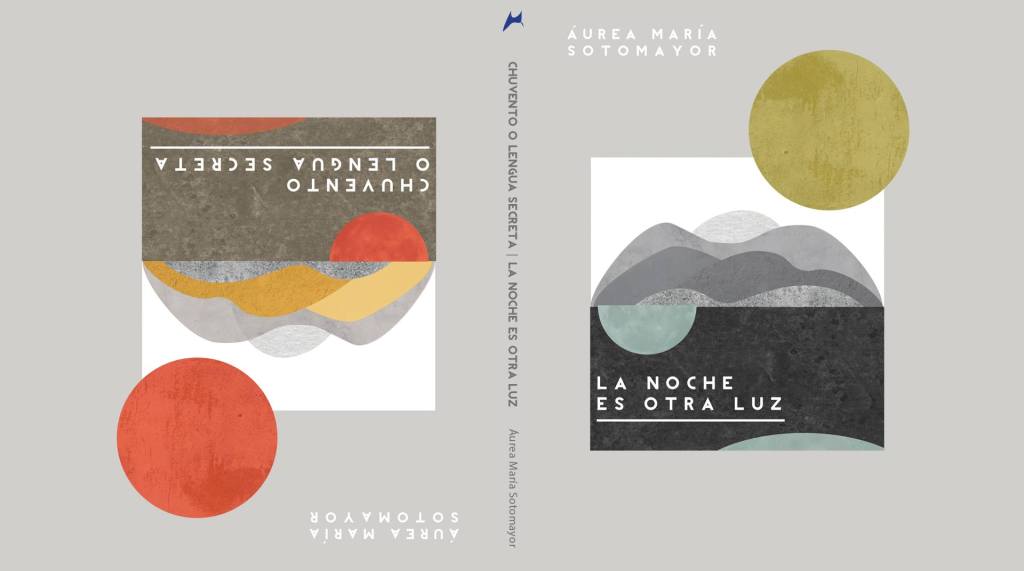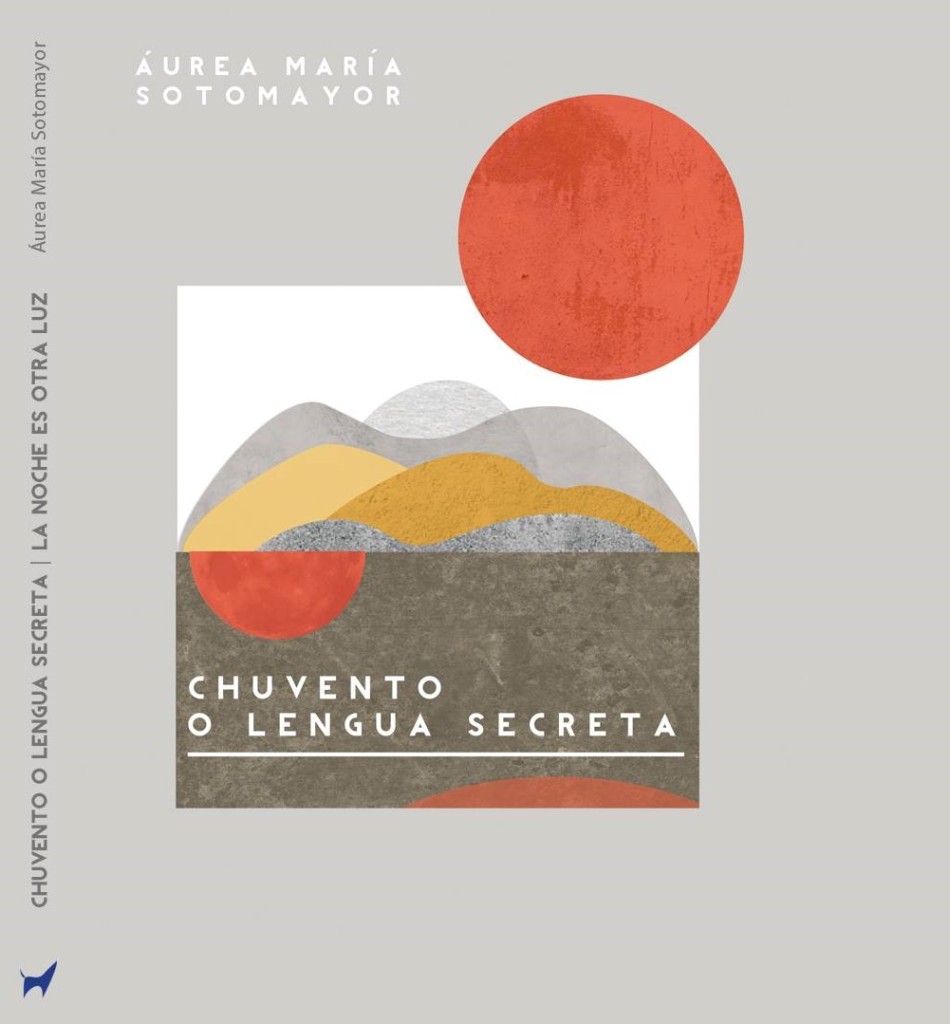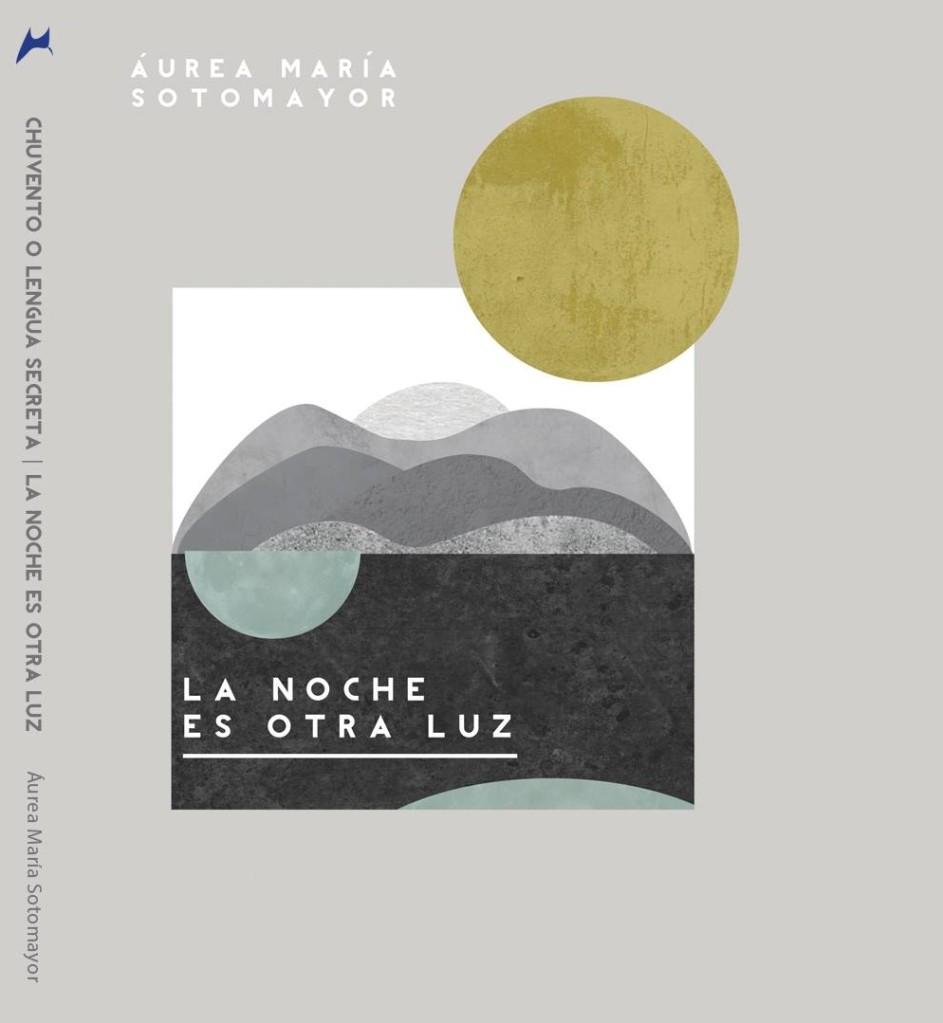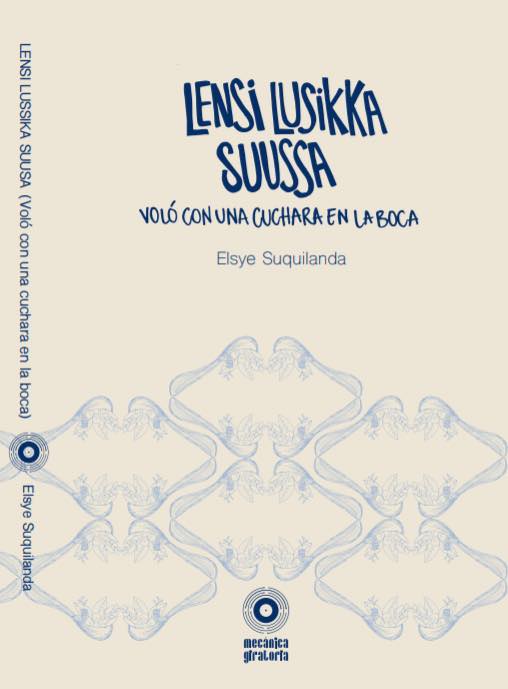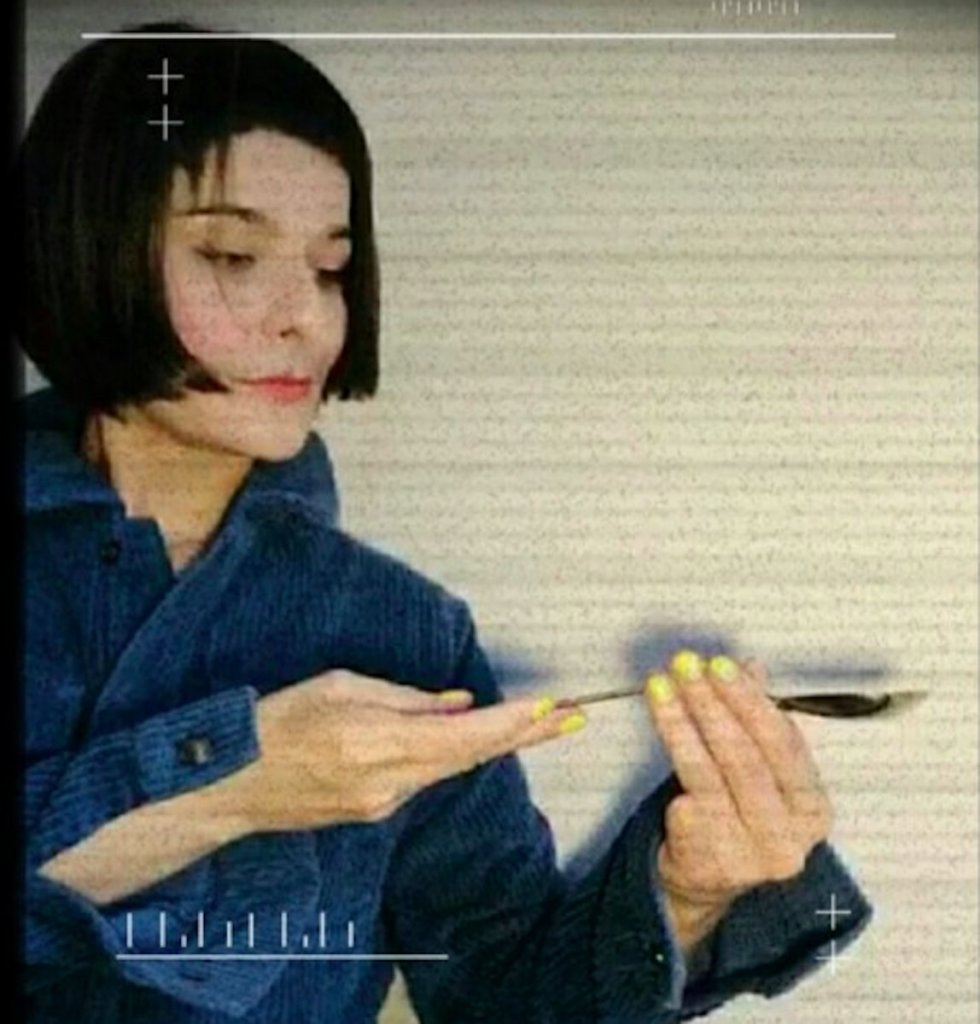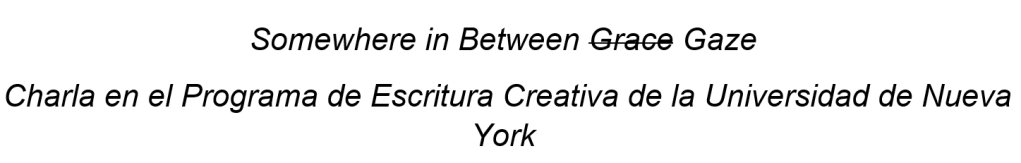
Ethel Barja
“A modern nostalgia can be homesick and sick of home at once” Svetlana Boym
¿Qué más utópico que un viaje prometedor? Esa inclinación hacia un espacio y tiempo para ser con más amplitud. Así me fui de Perú en el 2013, con el pretérito simple, porque el lugar que dejé ya no existe. Se reconfigura sin mí y yo también. Migré por educación, porque poco se espera de una mestiza andina y si no haces un espacio para ti, te quedas fuera y yo quería un metro cuadrado para mis plantas salvajes. De Huanchar, poblado andino a los 3200 msnm a Huancayo, de Huancayo a Lima, de Lima a Chicago, de Chicago a Providence, de ahí a Salisbury (MD). Publiqué mi libro, Gravitaciones, un mes antes de dejar el Perú y antes de un mes entero de jubilosas despedidas; estaba harta, sick of home indeed. Ya vivía en el homesickness permanente y sabía que no había retorno.
Curiosidad de por medio, almaceno toda experiencia a favor de mi escritura. Busco continuidades donde no las hay aparentemente. La crítica literaria ha sido para mí parte de un mismo espectro de la imaginación al que también pertenece la poesía. Sin formas inventivas de acercarme a la cultura no creo que sea capaz de crítica en absoluto. Mi poesía, por su parte, se nutre del estudio formal de las tradiciones culturales que mi profesión exige. De este encuentro surge un tercer espacio no menos importante. La poesía y la crítica coexisten en el diálogo y el salón de clase es uno de sus lugares naturales. Así navego mis quehaceres.
La contradicción entre sentirse homesick y sentirse sick of home radica en que hay añoranza pero regresar no es una opción, porque hay una fuerza que empuja a personas como yo a hartarse de lo mismo, de la tautología de los días, de la repetición estéril. Esto sucede porque el ser humano, es un ser utópico, se proyecta, desea. Aunque para mí en particular pasa porque mi escritura es utópica, porque sin tener un lugar he debido crear un espacio para que pueda existir. Mi poesía buscó sus condiciones de posibilidad y las puso de cabeza. Metapoéticamente e intrapoéticamente; como dice José Lezama Lima: “La situación de la mano dentro de la noche me da un tiempo. El tiempo donde eso puede ocurrir” (“Confluencias” 174). ¿Cómo creas tú el tiempo en el que tu poesía puede ocurrir?
De vuelta a la utopía. ¿Qué más utópico que la palabra poética que está atravesada de una orientación anticipatoria del pensamiento?, porque ¿cuál es el futuro del verso? es otro verso, desconocido pero al que, sin embargo, esperamos. El verso se proyecta, como bien decía Olson; sonoramente, la palabra es la posibilidad, un hilo delgado que la une a su esperanza de ser otra cosa, es futuridad que no se agota ¿o sí?. Se busca incansablemente donde no está todavía. Suena un poco místico, pero ante la ausencia, no queda más que la invocación o el conjuro, de ahí los efectos de la anáfora y la aliteración, cercanos al rito funerario. Como ese treno desgarrado que describe Carpentier en Los pasos perdidos cuando hechicero indígena canta alrededor del cuerpo muerto de un cazador en medio de la selva y el narrador señala que así se imagina el origen de la música, que por extrapolación podemos entender como el nacimiento ritual de la poesía.
La repetición espera su transformación. Pero cómo sabemos que habrá una metamorfosis siguiente. ¿Qué fe nos anima? Siento decepcionar. No sabemos, la esperanza es absurda, pero se espera igual. La esperanza inmersa en la estructura de la utopía no espera sentada. Invierte en su posibilidad. En mi nuevo paisaje, en el invierno más crudo que viví en el 2014 en Chicago empecé a escribir mi segundo libro. Pasado un año, mis plantas salvajes deseaban otro suelo. Llegué a Providence el 2015 y luego de un año más salió Insomnio vocal, producto de la falta de sueño, de más viajes, Ovidio y la obsesión con las repeticiones que no se repiten. Quise formar una voz distinta a la de Gravitaciones, acaso más enigmática, más conmocionada aunque le huya a escribir con emociones. No sé si lo logré. Otres lo dirán. Lo que sí sé es que Insomnio vocal me dio la confianza de que escribir seguía siendo mi prioridad. La fidelidad a mi proyecto inicial y el motivo de mi viaje interamericano también me obsesionaba.
Mi escritura se hacía un lugar donde podía existir, pero ¿de qué naturaleza era su espera? Como acertadamente dijo Santiago Vera; sin dejar de causar desconcierto ante el público limeño alguna vez: es evidente que Insomnio vocal no trata sobre nada. Yo nunca escribo sobre, sino por los bordes. El debate se plantea múltiples veces: O el realismo y la referencialidad, o la experimentación y experiencia del lenguaje en la imaginación. Pero lo que ocurre se da entre los poros, en la permeabilidad, entre el adentro y el afuera, en los puntos ciegos que de tanto repasar ese puente descubren un atajo; y aunque no se llegue a ese tercer punto entre el aquí y el allá estará el entre tanto, la demora, la suspensión de no llegar aún mientras la imaginación sutura los dos extremos, con la imprecisión felizmente humana, del no todo. Y como es evidente quiero confirmar el realismo en la poesía como su rasgo fundamental, pero el realismo como espesor, como una mirada ultra-cercana que es borrosa y parece deformar lo observado y que conlleva un trozo de la complejidad del vivir.
Aunque la relación poema mundo sea compleja, sutil y a gusto de quien escribe. El interregno también incluye el antes y después de un mundo en el que el poema existe. ¿Qué derecho tiene tu poema de estar aquí y ahora? Las implicancias éticas emergen, aunque la sola renovación de la experiencia y la mirada que trae un poema puede justificarlo, no siempre se trata de originalidad; es decir no sólo de lo nuevo, sino de lo que se renueva: el make it new! Y acaso por esa línea osé traducirme al inglés en co-traducción deTravesía invertebrada el 2019: Rambling Journey.
Poesía acaso sea despertarse en un cuerpo musical donde se aprende a andar, a tocar y a ver de nuevo.
Nunca estás sole cuando escribes compañere. Te acompaña el cuerpo del lenguaje al que ingresas con divertimento y necesaria insolencia, las posturas de ese cuerpo en el aquí y allá de las tradiciones que tengas disponibles, en las lenguas que tengas disponibles y lo medios que tengas disponibles. Hablo de la duración del hacerse del poema; sí, hacerse en reflexivo, como trabaja el sonido, la imagen y la semántica impulsándose hacia su verso final. Estas preocupaciones atañen a la sostenibilidad poética y a la ecología del poema: el poema en contexto; el poema, poeta, quien lee, la crítica, el mercado, dónde se lee y cómo se lee.
Hope works on us and we work on hope and somewhere in between grace gaze happens. An angle to see the not yet. Y sin querer queriendo, para citar una famosa serie de TV, mi ecología poética me condujo a escribir mi primer libro en inglés durante la pandemia cuando ya no estaba tan sick of home pero homesick, y surgió: Hope is Tanning on a Nudist Beach.
Más allá de toda nostalgia voy a un lugar que desconozco y es divertido. Porque hay momentos de luz y de oscuridad, pero prefiero los lugares que se iluminan.

Mis enormes agradecimientos a Mariela Dreyfus, Silvina López Medín y a les entusiastas escritores y estudiantes del NYU Creative Writing in Spanish